Esta mañana puse un tweet que decía «Número de cliente, clave de acceso, número de tarjeta, número de código. Números por todos lados menos en el saldo… ironías de la vida» Al menos mi alacena está llena y las cuentas al día.
Hace un rato estaba lavando los platos y me vino uno de esos antojos que son imposibles de calmar. Con las manos mojadas tomé una cuchara y la llené de deliciosa cajeta quemada mmm… ¡y me sentí mucho mejor!
 Su dulce suavidad resbalando entre mis labios, acariciando con su textura aterciopelada mi paladar, me hizo recordar un texto de Guadalupe Loaeza incluido en su libro «Las niñas bien» que leí hace ya muchos años, cuando todavía no me importaba comer cucharadas de más, ni de cajeta ni de ninguna otra delicia que se queda enredada en la cintura por mucho tiempo.
Su dulce suavidad resbalando entre mis labios, acariciando con su textura aterciopelada mi paladar, me hizo recordar un texto de Guadalupe Loaeza incluido en su libro «Las niñas bien» que leí hace ya muchos años, cuando todavía no me importaba comer cucharadas de más, ni de cajeta ni de ninguna otra delicia que se queda enredada en la cintura por mucho tiempo.
Antes de ponerme a bailar para deshacerme de los efectos que esa cucharada pueda tener en mi cintura, les comparto el texto, que algunos habrán leído. Quienes no, quedan invitados a leer el libro que dura una tarde y media … Perdón Guadalupe, pero el deseo de compartirlo es tan grande como el antojo de comerme esa cucharada de cajeta mientras lavaba los platos.
«Cero y van tres. Sí y van tres veces que me sucede lo mismo, con intervalo de quince días aproximadamente. La primera, me tomó de sorpresa y se lo atribuí a mi distracción y obviamente a la inflación que diario a diario nos está chupando. La segunda, sentí horrible, pues había mucha gente esperando que avanzara la coa. A pesar de la paciencia de la cajera, me sentí torpe y ridícula. ¡Ay!, pero la tercera vez, esa sí que fue para llorar. Ese día justamente había puesto una atención particular en seleccionar mis compras. Inclusive había llevado una lista de o que necesitaba. Recuerdo que mientras me paseaba con el carrito por el super, me sentía super-organizada y super-buena ama de casa. «Ahora sí que no me vuelve a suceder», pensé. Había comprado varios artículos de marca libre para compensar gastos; en lugar de carne, llevaba pollo y había procurado no excederme en latas.
Para no hacerles el cuento largo, le dije a la cajera. ¿Cuánto dice que es? Cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta centavos. (todavía era la época de los viejos pesos jiji) ¿Qué? No es posible señorita. ¿Se habrá equivocado? Me miró con tanta seguridad, que en seguida pensé que la equivocada era yo. ¿Que no estarán reetiquetando la mercancía, señorita? ¿Quiere hablar, Señora, con mi jefe?, me preguntó. Abrí mi cartera y con infinita lástima conté los cuatro billetes de mil. en ese momento la voz de mi marido apareció entre latas, bolsas de plástico y desodorantes: «acuérdate que estamos apenas a día 20″… Híjole, me quise morir al ver odas mis compras dentro de sus respectivas bolsas entre las manos del muchacho que se disponía a ayudarme. Ay, por favor, ¿me sacas algunas cosas?, le dije con voz tímida: Quita el pomo de Knor Suiza (debí haberlo comprado en forma de cubitos, pensé). También el champú y el enjuague,. el rollo de papel de aluminio. (Que más de aluminio parece ser de plata, cuesta $345.00) ¿Sacamos la cajeta, Señora? Esa es recara, me dijo el muchacho con tono solidario. No porque a los niños les encanta. A ver, ¿qué más? ¿qué más? me decía , mientras buscaba también dentro de las bolsas. De pronto, sentí una mirada de pistola detrás de mí. Era una señora que llevaba un jump-suit color mamey, que parecía cada vez más impaciente: «pues, ¿que no tiene tarjeta de crédito o chequera?», preguntó con tono de total desaprecio. ¡Hijole!, me dio una pena decirle que me la habían cancelado por haberme excedido. «Se me olvidó» le contesté.
Bueno, pues seguí hurgando junto con el cerillo, dentro de las bolsas. Saqué los clínex, «ya me desmaquillaré con papel de baño» pensé. ¿También los rollos del excusado?, preguntó mi único amigo, en ese momento, el cerillo. No, ese es indispensable… le dije en tono filosófico. Volví a ver a la Sra. Mamey deportiva, quien me miró con una sonrisa forzada. ¿Cuánto va ahorita?, le pregunté a la cajera. Con sus uñas perfectamente bien limadas, con esmalte color uva, empzó a oprimir teclas y más teclas. «Todavía le falta señora. Aún le restan mil ciento sesenta pesos con sesenta centavos». en esos momentos juraba que la Sra. Mamey me iba a echar dos balazos con sus ojos. Sentía como que al tiempo se hubiera atorado en la máquina, la cola era larguísima, yo estaba completamente bloqueada.
Empecé a sentirme culpable, juzgada, humillada, miserable, tenía pena propia. ¿Por qué diablos había sido tanto dinero? Si ahora sí me había organizado, ¿por qué siempre me pasan estas cosas? No llevaba carne ni latas. Vamos a sacar el Vel Rosita, el Suavitel, también las galletas Mac Ma. «Qué animal, debí haber comprado las de animalitos» pensé. Hay que quitar los yogures, la mayonesa, el Dulcereal y el Quick de fresa. ¿Cuánto suma eso, señorita? Le faltan todavía quinientos pesos. Ya para entonces el super me parecía lleno, el calor hacía que los zapatos me apretaran aún más. Necesitaba un cigarro. A ver si encuentras las servilletas de papel, el Ajax, la caja de Curitas, la pasta de dientes; y ya no sé qué más. La cajera volvió a hacer sus cuentas y viéndome fijamente a los ojos me dijo. Señora todavía le falta restar $252.50 para que se completen los cuatro mil pesos que trae. Estoy segura de que ustedes reetiquetan, le dije con coraje ¡Qué barbaridad! Señorita, le juro que ya no sé qué más puedo dejar, me estoy quedando sin «super» ¿Cuánto dice que me falta? Doscientos cincuenta y dos pesos con cincuenta centavos.
¿Por qué no deja la cajeta señora? eso es lo que vale. No señorita, la cajeta, no. Si la deja ya terminamos. No, señorita, la cajeta, no, no, otra cosa, pero no la cajeta. Sentía la mirada de todos, su impaciencia, su falta de comprensión. Por un momento tuve ganas de salir corriendo con a cajeta entre mis manos. Prefiero dejar mi coche que la cajeta. Entienda, señorita, la cajeta no y no. Era inútil, no había de otra. Se acercaba la hora de cerrar. La señora Mamey se había ido a otra caja. El muchacho parecía cansado. La cajera se miraba las uñas. Empezaban a bajar la reja. Tuve entonces que dejar mi cajeta envinada. El cerillo y yo salimos del super como apagados. Con mucho cuidado acomodó las bolsas semi-vacías en el coche. «Allí te lo debo ¿sí?; me sonrió. El cuidador del coche me ayudó a echarme en reversa. Desde la ventanilla le dije «Disculpame, me quedé sin dinero». No contestó, tampoco me lo creyó. estoy segura de que no era la primera y me fui repitiendo. «la cajeta no, la cajeta, no»
Voy a celebrar que tuve para comprar la cajeta envinada, disfrutando de otra cucharada, esta vez sin temor a que se vaya a quedar enredada en mi cintura, tal vez llegue el día en que tenga que dejarla en la barra de la caja del super…
¡Deliciosamente dulce y envinada!
Peregrina






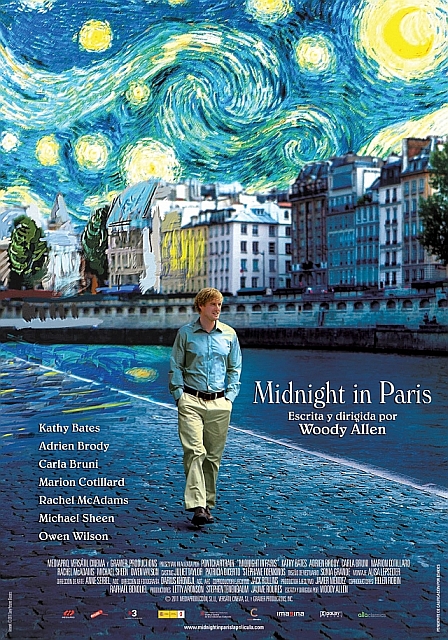







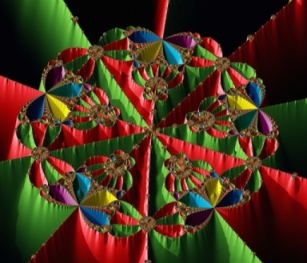
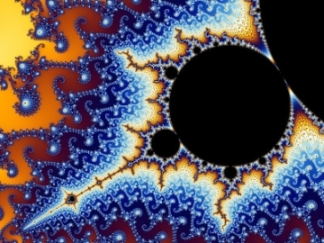
 Los días son todos iguales. Puede hacer un sol brillante o bien llover a cántaros, ese es sólo el vestido que elige el día para salir a pasear.
Los días son todos iguales. Puede hacer un sol brillante o bien llover a cántaros, ese es sólo el vestido que elige el día para salir a pasear.







